DOCUMENTO DE TRABAJO/WORKING PAPER “SEGISMUNDO MORET” 3/2025
DOCUMENTO DE TRABAJO/WORKING PAPER “SEGISMUNDO MORET” 3/2025


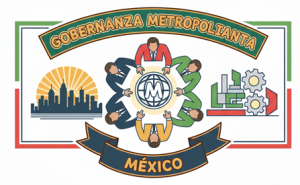
EL DISEÑO INSTITUCIONAL DE LA GOBERNANZA METROPOLITANA EN MÉXICO
Alberto Arellano Ríos
El Colegio de Jalisco (México)
Septiembre de 2025
INTRODUCCIÓN
De un tiempo para acá, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) ha sido vista por la comunidad académica como un espacio o laboratorio de innovación pública e institucional en América Latina. Se ha catapultado como un referente. Esto se debe a que en dicho territorio hay un entramado de actores e instituciones en torno a las cuestiones metropolitanas. El caso no explica la situación de la gobernanza metropolitana en México, pero permite, hacer una valoración de la problemática nacional. En este sentido, estas líneas se enmarcan reflexionan la gobernanza desde la arquitectura institucional. Pero antes de dar cuento de ello es necesario hablar del fenómeno metropolitano.
LO METROPOLITANO: FENÓMENO SOCIAL Y PROBLEMA PÚBLICO
La metropolización es el fenómeno inédito del siglo XXI. Se presenta como un hecho sociológico sin precedente en la historia de la humanidad. Algunos lo llaman “la era de las metrópolis” (Gomà, 2023). Y sin entrar a profundidad en esta cuestión, se debe decir que la metropolización es la revolución que va más allá de lo urbano. La metropolización, se debe entender básicamente como el proceso en el que una ciudad o centro madre se expande en una lógica de conurbación y/o de relaciones funcionales (Martínez, 2016). De este modo, hay un cambio que se expresa en cambios morfológicos y funcionales en los territorios donde se asientan las metrópolis. El fenómeno, además de expresarse en un crecimiento descontrolado, conlleva transformaciones en amplios espacios regionales que conforman archipiélagos interconectados en una red de interdependencia global (Martínez, 2016, pp. 98-99).
De este fenómeno se desprenden diversos problemas públicos. Por ejemplo: movilidad y transporte público, la desigualdad social y la segregación urbana, los relacionados con el cambio climático, la inseguridad pública y la violencia, entre otros. La importancia de abordar lo metropolitano desde el diseño institucional se debe que está implícita la toma de las decisiones. Y esto conduce hacia la gobernanza metropolitana. En este sentido, la literatura que analiza la gobernanza metropolitana, dice que no hay modelos únicos. Y aunque enfatiza que el contexto importa, se reconocen a grandes rasgos tres tipos de mecanismos institucionales: el supramunicipal, el intermunicipal y las agencias sectoriales (Gomà, 2023, pp. 36-41).
La gobernanza emerge por la existencia de varias jurisdicciones político-administrativas en el territorio metropolitano. Se da lo que se le conoce como fragmentación institucional y la conformación de gobiernos yuxtapuestos (Arellano, 2023). Por lo tanto, el diseño institucional se vuelve importante porque la toma de decisiones incide en la formulación e implementación de las políticas públicas. Ante ello, cabe decir que el sistema federal mexicano plantea como una solución la coordinación intergubernamental. Esto hace que la temática vaya más allá de la planeación y el ordenamiento territorial. Y en México ha habido experiencias para dar una respuesta ante la imposibilidad que establece el artículo 115 de Constitución federal, el cual, entre otras cosas, mandata que no puede haber instancias de gobierno intermedias entre la entidad federativa y los municipios (Arellano, 2016 y 2013).
LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL PERMITIDA
El abordaje de lo metropolitano en México ha transitado por dos grandes fases. La primera es una fase de discusión. En ella el debate se centró en “gobiernos metropolitanos versus municipio libre”. Pero al ver que no se podía cambiar la Constitución federal, diversos territorios implementaron estrategias de coordinación intergubernamental. Luego vino una fase de diseño e implementación de políticas metropolitanas. Así, desde el año de 2005 una comisión integrada por la Sedatu (Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), Conapo (Consejo Nacional de Población) e Inegi (Instituto de Geografía e Informática), para definir las zonas metropolitanas contribuyeron a posicionar el tema. También se debe considerar la incrustación de lo metropolitano en la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (artículos 3 y 7). Mención especial merece el Fondo Metropolitano que existió durante los años de 2006 al 2020 (Arellano, 2025a).
En este entorno, el AMG es un referente de innovación pública. Con base en su Ley de Coordinación Metropolitana, se conformó un entramado de cuatro instancias: la Junta de Coordinación Metropolitana (instancia política), el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del AMG (instancia técnica), el Consejo Ciudadano Metropolitano (instancias de participación), y el Consejo Consultivo de Planeación Democrática (instancia burocrática). Y aunque su modelo se inserta en un esquema de gobernanza intermunicipal incluye entes supramunicipales como el gobierno de Jalisco y dependencias federales como la Sedatu (Arellano, 2016 y 2013).
Se debe precisar que la gobernanza en el AMG es vertical y ha sido incremental, inconexa y desarticulada, pero en el panorama nacional se le valora como un caso exitoso. Esto hace recordar que la gobernanza es un proceso abierto. De este modo, las soluciones al problema metropolitano en México se enmarcan, primero, en los esquemas de la planeación y el ordenamiento territorial, los cuales se ubican en un nivel administrativo y de la gestión pública. Le sigue un segundo nivel que se da en la coordinación intergubernamental con atisbos de gobernanza (Arellano, 2023).
En este entorno hay un intenso debate público. Se hacen foros, se instalan comisiones y la academia no deja de insistir. Pero en los tomadores de decisión y los formuladores de las políticas públicas no hay claridad. Ante esto se debe decir que los mecanismos de gobernanza metropolitana que permite el sistema federal mexicano descansan en la conformación de una gobernanza metropolitana de tres pilares: política, técnica y ciudadana (Arellano, 2016).
Vale la pena rotular que hace falta profunda reforma metropolitana. De un análisis de las iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión, se concluyó que la reforma debe descansar en cuatro estribos: 1) precisar la clasificación y tipología de las metrópolis; 2) establecer los elementos mínimos para la gobernanza metropolitana; 3) dotar de un marco mínimo para el diseño e implementación de políticas metropolitanas; y 4) precisar los recursos financieros en el mediano plazo (Arellano, 2025b). Al final, en el tema de la gobernanza metropolitana en México quedan líneas abiertas para seguir debatiendo.
BIBLIOGRAFÍA
Arellano-Ríos, A. (2025a). Un balance de la política metropolitana en México, 1990-2024. En A. Arellano (coord.). Metrópolis en transición. Un abordaje político de lo metropolitano (pp. 170-191). Zapopan: El Colegio de Jalisco-Red de Investigación en Gobiernos Locales Mexicanos.
____ (2025b). El debate metropolitano en México: tendencias y perspectivas. En E. Chiapa-Aguillón, D. P. Gómez Granados y J. I. Ramírez Avilés (coords.). Metropolización. Acercamiento a la problemática de ciudades en crecimiento (pp. 53-74). San Agustín Tlaxiaca: El Colegio del Estado de Hidalgo.
____ (2016). La coordinación metropolitana en el sistema federal. Experiencias y trazos institucionales. Zapopan: El Colegio de Jalisco-UAM, Unidad Lerma.
____ (2013). La gestión metropolitana. Casos y experiencias de diseño institucional. México: UNAM-IIJ-El Colegio de Jalisco.
Gomà, R. (2023). La era de las metrópolis. El reto de construir nuevos modelos de gobernanza. En A. Arellano y J. Rosiles (coords.). La era de las metrópolis. Gobierno y políticas metropolitanas en México (pp. 31-44). Zapopan: El Colegio de Jalisco-Ayuntamiento de Guadalajara-Red de Investigación en Gobiernos Locales Mexicanos.
Martínez-Toro, P. M. (2016). La metropolización afectada por la globalización: reflexión epistemológica sobre la nueva revolución urbana. Cuadernos de Geografía. Revista Colombiana de Geografía, 25(2), 77-105.

